Por: Noris Arroyave Hernández
En la era de la inmediatez, de las audiencias fragmentadas y de los mensajes diseñados para durar 15 segundos, la comunicación política enfrenta una disyuntiva que va mucho más allá de las métricas o la creatividad: su función en la vida democrática. Porque por más que las herramientas cambien y los formatos se transformen, hay algo que no puede diluirse: la responsabilidad ética de quienes comunican en nombre del poder.
Durante años, se ha insistido en la necesidad de adaptar la política a las lógicas del entorno digital: ser breves, emocionales, cercanos, virales. Y es cierto: la política que no se comunica, no existe. Pero lo que está en juego hoy no es si comunicar o no, sino cómo lo hacemos y desde dónde. ¿Para influir o para informar? ¿Para entretener o para generar conversación? ¿Para ganar clics o para dignificar el discurso público?
Detrás de cada estrategia, de cada guion, de cada contenido viral, hay decisiones que no son solo técnicas, sino profundamente políticas. Decisiones que moldean el tipo de liderazgo que promovemos, el vínculo que construimos con la ciudadanía y la calidad de nuestra conversación democrática.
En este contexto, la comunicación política no debería agotarse en el storytelling, el copy ingenioso o la capacidad de subirse a una tendencia. Aunque, para ser justos, es evidente que puede -y suele- hacerlo. El problema surge cuando eso se convierte en la norma: cuando la forma absorbe al fondo y el mensaje queda reducido a una ocurrencia efímera. La política necesita recuperar su dimensión ética y pedagógica. Porque el político que solo quiere entretener, deja de representar. Y el estratega que solo busca viralidad, renuncia a la posibilidad de construir significado en medio del ruido.
Byung-Chul Han lo plantea con claridad: en una sociedad donde todo debe mostrarse, lo que no se ve parece no existir; pero lo que se muestra en exceso, también corre el riesgo de vaciarse de sentido. Esa tensión entre exposición constante y pérdida de significado es uno de los mayores riesgos de la política digital contemporánea: confundir visibilidad con liderazgo, presencia con impacto, fama con representación.
Por eso, más allá del algoritmo, de las métricas y del formato, la comunicación política tiene una dimensión profundamente ética. Quienes formamos parte de este ecosistema -estrategas, asesores, equipos, voceros, candidatos- tenemos una responsabilidad ineludible: la de construir una conversación pública que no solo conecte, sino que aporte. Que fortalezca el pensamiento crítico. Que contribuya a recuperar la palabra y, con ella, la confianza en la política y los políticos.
También es momento de reconocer que, muchas veces, quienes estamos en este espacio hemos contribuido a banalizar la política. En lugar de fortalecer liderazgos con visión, hemos aplaudido lo inmediato, lo estético, lo efectista. Se ha vuelto habitual que campañas enteras giren en torno a símbolos vacíos: unos zapatos de colores, una coreografía en TikTok, una frase fácil de repetir. Mientras tanto, la realidad social -esa que no entra en un reel- sigue golpeando con fuerza a los mismos de siempre.
Además, esa conexión aparente sostenida por gestos vacíos tiende a romperse en el momento de gobernar. Cuando hay que dar resultados, ya no bastan los videos de 15 segundos ni las frases pegajosas. La ciudadanía empieza a exigir respuestas concretas, políticas públicas, soluciones reales. Y si el vínculo construido fue ilusorio, lo que sigue no es decepción: es deslegitimación. Lo hemos visto una y otra vez en América Latina, donde el desgaste de liderazgos que se construyeron más desde la estética que desde el fondo ha sido tan rápido como su ascenso.
Porque en política no estamos jugando a los contenidos: estamos hablando de personas reales, de vidas, de derechos, de abandono. Lo que decimos -y cómo lo decimos- en comunicación política no es inofensivo. Tiene consecuencias concretas sobre el rumbo de un país. Las decisiones estratégicas que se toman en una campaña influyen directamente en quién accede al poder, y por tanto, en las políticas que afectan la vida de millones. Estamos hablando del futuro de comunidades enteras, de niñas y niños que esperan un sistema de salud que funcione, de familias que necesitan seguridad, trabajo, dignidad. No estamos diseñando solo contenidos: estamos interviniendo en el tejido democrático.
Por eso, cuando renunciamos al fondo para sostener la forma, no solo empobrecemos el discurso: debilitamos la democracia y traicionamos a quienes más esperan de ella.
Hoy más que nunca, comunicar bien y con conciencia no es una ventaja competitiva: es una obligación democrática. Porque cuando se llega al poder sin contenido, se gobierna sin compromiso.

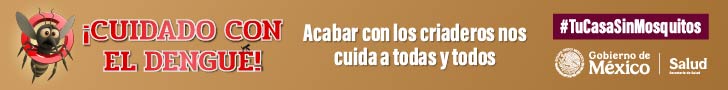






.jpg)